

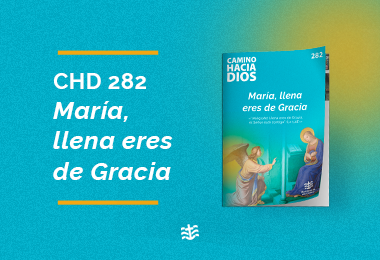

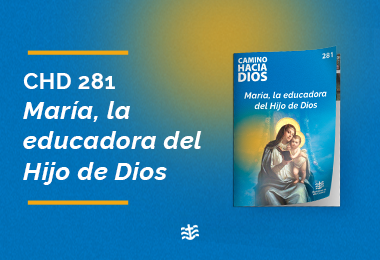

La Navidad es tiempo privilegiado para reflexionar sobre la humildad y ahondar en su vivencia. El Señor nos dice «aprended de Mí, que soy manso y humilde de corazón» (Mt 11,29) y por eso acercarnos a su vida y ejemplo es camino para aprender lo esencial acerca de esta virtud fundamental en la vida cristiana. «El pesebre —señalaba el Beato Pablo VI— nos coloca ante el misterio de la Encarnación, misterio de infinita humildad; de gloria para Cristo, de salvación para nosotros. Pensemos pues en la Navidad como punto de partida, una línea que quiere ser trayectoria para el camino de una auténtica vida cristiana»[1].
Hoy en día la humildad muchas veces se entiende relacionada con la virtud de la moderación frente a una tendencia al orgullo, vicio que se considera opuesto a la humildad. De hecho, en la vida cristiana experimentamos con mucha frecuencia que necesitamos dar la contra a la soberbia y al orgullo, y la humildad aparece como camino privilegiado para lograrlo. Sin embargo, cuando el Señor se nos ofrece como modelo de humildad es interesante reflexionar que Él no tenía ese combate interior, y aun así, nos señala la humildad como virtud fundamental que debemos aprender de Él. El horizonte de la humildad no puede ser sólo un combate “correctivo”, sino un positivo ser cada vez más como el Señor Jesús.
Como sabemos, la humildad era un virtud desconocida en el mundo pagano, pero sí presente entre el pueblo judío. Leemos en el libro de Sofonías: «Busquen al Señor, ustedes, humildes de la tierra, que cumplen sus mandatos; busquen la justicia, busquen la humildad» (Sof 2,3). De hecho, el pueblo judío se comprendía, a diferencia de muchos otros pueblos, en una relación especial con Dios, y en este sentido, la humildad y pequeñez lo ponía en la relación correcta ante Dios. Mientras que para la mentalidad pagana cualquier sujeción era vista como algo negativo, para el mundo hebreo la sujeción a Dios era, por el contrario, un modo correcto de relacionarse y situarse ante Él, de vivir la completa dependencia de su misericordia y de su gracia.
En el cristianismo la humildad adquiere una dimensión más alta, pues ya no es sólo Dios quien invita a vivirla, sino que Él mismo la vive y se ofrece como ejemplo de humildad. ¿Cómo vivía el Señor Jesús la humildad? La mirada a su nacimiento nos da algunas ideas importantes. El Señor pudo nacer en muchos lugares, pero eligió nacer en Belén, un pueblo minúsculo de Judea. Nació, además, rodeado de sencillez, y a falta de una posada adecuada, en un lugar apenas digno para un ser humano. Fueron pobres pastores sus primeros visitantes.
La humildad del Señor, entonces, tiene como componente una sencillez y un renunciar a cualquier apego a manifestaciones externas de su gloria, incluso cuando éstas eran merecidas. Siendo el Hijo de Dios, habría sido a ojos humanos lo más adecuado recibirlo con todos los honores posibles, pero Él eligió que no sea así. Esto, sin duda, nos puede iluminar en muchos aspectos de nuestra vivencia de la humildad, sobre todo si descubrimos que nos aferramos a cosas externas que son, en última instancia, superfluas.
San Pablo nos ha dejado unas palabras que, relacionadas con la Encarnación del Verbo, apuntan a un aspecto esencial de la humildad: «No hagan nada por ambición, ni por vanagloria, sino con humildad, considerando a los demás como superiores a uno mismo, sin buscar el propio interés sino el de los demás. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos que Cristo. El cual, siendo de condición divina, no codició el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo» (Flp 2,3-7).
¿Qué nos quiere decir San Pablo con estas palabras? Muchas cosas, pero entre ellas, nos señala un componente esencial de la humildad: considerar a los demás como superiores a uno. Esto en primera instancia puede resultar chocante para nuestra mentalidad, en un mundo que valora tanto los primeros puestos y las manifestaciones exteriores de preeminencia. Es claro que San Pablo no se refiere a una superioridad en cuanto a nuestra dignidad como personas. En este sentido, todos los seres humanos tenemos una misma dignidad. La clave está, como él mismo señala, en no buscar el propio interés, sino el de los demás. Es decir, vivir en clave de servicio al prójimo. ¿De dónde aprendemos esto? Del mismo Cristo, que tomó «condición de siervo» y dijo no haber «venido a ser servido sino a servir» (Mt 20,28). En la Navidad vemos de modo patente como el Señor, viviendo la humildad, viene a servirnos no buscando su propio interés, sino sobre todo el nuestro.
A través de la historia del Pueblo de Israel, y de las palabras de San Pablo, podemos entrever entonces que es clave en la humildad una relación de dependencia con Dios y, por tanto, tener nuestra vida centrada en Él. De esta actitud brota una aproximación a la vida que nos pone al servicio de su Plan de Amor, en amorosa obediencia a Él. Es, precisamente, lo que vivió el mismo Señor Jesús. En este sentido, en la Encarnación y Nacimiento del Señor Jesús vemos al Hijo de Dios inclinarse ante el Plan del Padre, viviendo esa kénosis o abajamiento no para renegar de su divinidad o maltratar su humanidad, sino para ponerse al servicio de la misión que el Padre le encomendó.
Así, en la Navidad vemos cómo Cristo mismo se abaja y se inclina, y nos invita a hacer lo mismo. ¿Pero inclinarnos ante qué? Cuando lo reflexionamos, caemos en la cuenta de que no es ante “qué”, sino ante Alguien, en mayúscula, pues ese Alguien ante quien nos inclinamos es Dios mismo, y en ello encontramos un aspecto esencial de la humildad. Como vemos humildad, servicio y obediencia al Plan de Dios están profundamente vinculados en la vida del Señor Jesús, y por tanto, deben estarlo también en nuestras vidas. Como es evidente, el horizonte no es sólo un servicio filantrópico a los demás. Es, en este sentido, fundamental en la vida cristiana entenderse “debajo” de Dios, a quien adoramos y a quien servimos. Es por amor a Él, respondiendo a su Plan de Amor, que nos ponemos en humilde y amoroso servicio a nuestros hermanos.
Mirar el nacimiento del Señor Jesús del seno purísimo de Santa María nos recuerda también otro aspecto esencial de la humildad. En una ocasión los apóstoles le preguntan al Señor: ¿Quién es el mayor en el Reino de los Cielos? Probablemente para su sorpresa el Señor llamó un niño y les dijo: «Yo les aseguro: si no cambian y se hacen como los niños, no entrarán en el Reino de los Cielos. Así pues, quien se hiciere pequeño como este niño, ése es el mayor en el Reino de los Cielos» (Mt 18,3).
¿No se percibe un niño completamente dependiente de sus padres? El niño confía en sus padres, espera todo de ellos, se siente seguro con ellos, y son ellos su primera e inmediata referencia. Al nacer, el Niño Jesús, aun siendo Dios, dependía de San José y Santa María, como cualquier niño pequeño.
La humildad implica reconocer una verdad muy grande: nuestra pequeñez ante Dios. Reconocer nuestra pequeñez no es lo mismo que denigrarnos o tener una mala auto imagen pues, en primer lugar, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y somos depositarios de su amor. Al mismo tiempo, sin embargo, la humildad nos permite reconocer que todo lo bueno lo hemos recibido de Él, y también que muchas veces hemos hecho mal uso de los dones que nos ha dado, lo cual nos ayuda a ser realistas y no dejarnos llevar por una estima inmadura de nosotros mismos.
Ser como niños ante Dios es, entonces, fundamental para vivir la humildad. En la medida que avanzamos por la vida cristiana vamos comprendiendo, además, que no somos sólo como niños ante Dios, sino en realidad, somos sus hijos. Como hemos visto, la humildad brota de vivir en una correcta relación con Dios. El Señor Jesús nos enseña que esa relación es la de ser hijos, de la cual brota una actitud que nos lleva a vivir, por un lado, en la libertad de los hijos de Dios, y por otra, en completa referencia a Él.
Una de las maneras de crecer en humildad es buscar responder al Plan de Dios, a partir de un reconocimiento de su amor por nosotros y de la absoluta necesidad de ponernos al servicio de su Plan de Amor. Mientras que la soberbia, presente en el origen de la irrupción del mal en la creación, llevó a la desobediencia, la humildad, virtud contraria al vicio de la soberbia, lleva a ponerse al servicio del Plan de Dios.
Por otro lado, en nuestra condición de pecadores con frecuencia la humildad se manifiesta como combate contra nuestra tendencia a ponernos a nosotros al centro por encima de Dios. Sabemos que muchas veces ponemos nuestra seguridad y significación en cosas exteriores como el éxito, el buscar los primeros puestos, las alabanzas, entre muchas otras cosas, a las cuales la humildad nos invita a renunciar. Se trata, en este sentido de un camino contrario a la soberbia, a la vanidad, a la autosuficiencia.
La humildad nos enseña que lo que de verdad importa es vivir centrados en el Señor y avanzar por la vida comprendiéndonos cada vez más absolutamente dependientes de Él y no de las vanidades propias o del mundo. Procurar vivir el servicio, y renunciar a muchas de las cosas superfluas de nuestra vida, en especial las que de algún modo nos llevan a ponernos por delante o encima de los demás, señalan un horizonte inmenso para vivir la humildad en lo cotidiano de nuestras vidas.
«La Navidad es, por lo tanto, la fiesta en la que Dios se hace tan cercano al hombre que comparte su mismo acto de nacer, para revelarle su dignidad más profunda: la de ser hijo de Dios. De este modo, el sueño de la humanidad que comenzó en el Paraíso —quisiéramos ser como Dios— se realiza de forma inesperada no por la grandeza del hombre, que no puede hacerse Dios, sino por la humildad de Dios, que baja y así entra en nosotros en su humildad y nos eleva a la verdadera grandeza de su ser». (Beato Pablo VI)
«No hagan nada por ambición, ni por vanagloria, sino con humildad, considerando a los demás como superiores a uno mismo, sin buscar el propio interés sino el de los demás. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos que Cristo: El cual, siendo de condición divina, no codició el ser igual a Dios sino que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo. Asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz».
[1] Beato Pablo VI, Audiencia general, 28/12/1977.