



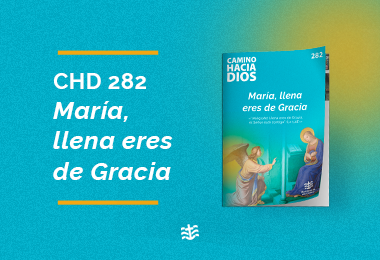

 El silencio de María
El silencio de MaríaQuien haya pasado una noche a campo abierto sabe de la notable diferencia que existe entre caminar a la luz de la luna y caminar sin ella. Su reflejo nos ayuda a delinear los contornos de la realidad que se abre a nuestro paso. Pero sabemos también que esta luz no le es propia, sino que es reflejo de la luz del sol.
La luna ha sido siempre un símbolo mariano, pues grafica la presencia de nuestra Madre y la función que realiza en nuestra vida cristiana. Todo el brillo que percibimos en Ella le viene del resplandor radiante del Sol de Justicia que es su Hijo. María es el reflejo sereno y apacible que depende, toda Ella, del Señor Jesús. No podemos olvidar, sin embargo, que María posee también consistencia propia. Reflejar el resplandor de su Hijo no la aliena, no le arrebata su propia identidad. Por el contrario, justamente por ser Ella misma, por permanecer arraigada en su mismidad, es que conquista la densidad y la solidez necesarias para acoger y reflejar la presencia del Hijo. Si la luna no estuviese ahí, con unos rasgos y una forma determinada, tampoco podría reflejar nada, y los rayos del sol se perderían inevitablemente en el espacio infinito.
Con las limitaciones e imperfecciones propias de una analogía, la referencia a la luna nos ayuda a comprender la presencia silenciosa de la Madre. El silencio de María, como sabemos, no es pasivo ni ausente; es, por el contrario, dinámico, e implica plenitud de presencia. Ella guarda silencio pero no para quedarse callada, sino para que en Ella pueda resonar clara y potente la Palabra Eterna pronunciada por el Padre. De esta manera descubrimos en el silencio de la Madre dos dimensiones fundamentales: por un lado la acogida o receptividad, y por otro la expresividad participativa.
Antes que nada demos, muy brevemente, un rápida mirada a estos dos aspectos del silencio. Es importante resaltar, sin embargo, que aunque en ocasiones se acentúe una u otra dimensión, no se trata de dos realidades totalmente distinguibles, sino que forman una unidad que se armoniza y equilibra conformando un único dinamismo.
Por un lado, el silencio de expresividad se aplica al reordenamiento de las manifestaciones más externas de la persona, armonizando y dando equilibrio de manera privilegiada a la palabra y al cuerpo.
Por otro lado, el silencio de acogida o receptividad se aplica de manera privilegiada en el ámbito de la mente —entendido tanto en el recto pensar como en el recto uso de la memoria y la imaginación— y en el ámbito del corazón, especialmente en el recto ordenamiento de nuestros sentimientos y pasiones.
Para comprender estas dos dimensiones del silencio vamos a dirigirnos a Santa María, en quien esta virtud se plasma como parte de su estilo, como una nota que la caracteriza. Es abundante la riqueza que encontramos en la Escritura para aprender del estilo de María. Profundizar en cada pasaje sería imposible, por eso solamente vamos a mencionar algunos de ellos y nos detendremos de manera especial en uno: la Anunciación-Encarnación, por ser un acontecimiento crucial para María y desde el que se puede interpretar toda su existencia.
En primer lugar, consideremos la actitud de reverente escucha de María en el momento del Anuncio. Esto es lo que le permite acoger la Buena Nueva traída por el ángel. Si su vida hubiese estado llena de ruido, hundida en el activismo o inconsciente de sí misma, quién sabe si hubiese desatendido la voz de Dios. Sabemos que muchas veces Él manifiesta su Plan no en el estrépito del temblor, en el fuego o en el huracán, sino en «el susurro de una brisa suave»[2].
Por otro lado, María trata de comprender y acoger lo que en un primer momento la sorprende. Ella se turba ante el saludo del ángel pero se mantiene a la escucha mientras «discurría qué significaría aquel saludo»[3]. La joven Virgen queda sorprendida. Y tal vez sea porque recuerda —familiarizada con las Escrituras— las profecías mesiánicas y la promesa de un Salvador que vendría por medio de una mujer. Interiormente va tomándole el peso a las palabras del mensajero. María no sólo escucha, sino que también “discurre”, va pensando en su corazón el sentido profundo del mensaje. Su silencio de acogida la lleva a sondear en su memoria, entra en sí misma y sopesa los alcances de lo que se le anuncia. Cuántas veces nosotros oímos sin escuchar, o escuchamos sin comprender. Cuántas veces alguien puede morir a nuestro lado, agonizando en dos palabras que lo pueden expresar todo, y nuestro interior endurecido es incapaz de comprenderlo. El testimonio de María cuestiona nuestras actitudes cotidianas más comunes, pues no es raro que sea ahí en donde se manifieste el Plan de Dios.
Pero el pasaje no se agota. Cuando ya no comprende más y reconoce la fragilidad de su entendimiento, María pregunta. No replica, pues su interrogante sigue sintonizada en la dinámica de la acogida en el silencio; sólo está pidiendo más luz para entender. La pregunta «¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?»[4] no rechaza el anuncio. Al contrario, pide luces, instrucciones para realizar la misión, ya que no ve cómo ser Madre habiendo hecho entrega de su virginidad al Señor. Es éste un misterio inabarcable, realizable sólo por Dios.
Qué ejemplo para nosotros que nos quedamos perplejos en circunstancias menos misteriosas y difícilmente se nos ocurre buscar las respuestas en Dios mismo a través de la oración. Nuevamente la falta de una acogida realmente dinámica y silente nos hace sordos al designio divino.
Finalmente, la respuesta de María no se hace esperar: «He aquí la Sierva del Señor»[5], dice la joven Virgen, que a pesar de su corta edad hace una afirmación de su propia identidad en permanencia. Pareciera decir “ésta que está aquí soy yo”, manifestando autoposesión y señorío sobre sí. Ella misma se define como la Sierva del Señor, Aquella que sirve y en quien la dinámica de la entrega donal forma parte de sus rasgos distintivos.
«Hágase en mí según tu Palabra»[6], completa su respuesta, haciendo efectiva su donación, expresando su total entrega al Plan de Dios. Los dinamismos de permanencia y de despliegue se ven armonizados en esta singular respuesta.
El silencio de María en la acogida y en la expresividad se deja ver claramente en estos pasajes descritos. Ella habla con discreción, sus palabras son ponderadas, dice lo necesario. Pero no se calla sin razón; cuando tiene que hablar, lo hace. A partir de este momento, por haber acogido la Palabra Eterna en su seno, puede llevarla a otras personas de manera singular y privilegiada: a su prima Isabel[7], a los pastores en Belén[8], a los Reyes Magos[9], al anciano Simeón y a la profetisa Ana[10], entre otros.
Incluso en el conmovedor pasaje de la Cruz[11], en el que María no pronuncia palabra, su sola presencia disponible y a la vista del Hijo, su estar de pie a la escucha del testamento del Señor Jesús, manifiesta su total aceptación del Plan de Dios.
Su actitud de acogida y su expresividad en el silencio nuevamente nos interpelan. Con qué facilidad nos cerramos egoístamente en los momentos difíciles o en el dolor, nos quejamos con amargura o nos autocompadecemos sin darnos cuenta de que el Señor, desde la Cruz, también nos habla. Por tener el rostro hacia el suelo dejamos de vigilar atentos los labios del Buen Pastor que pronuncia nuestro nombre desde el madero. Bastaría con estar ahí, al pie de la Cruz, disponibles, escuchando.
Encarnar el estilo de María implica seguirla dócilmente por el camino del silencio en esta doble dimensión. El silencio debe iluminar nuestro esfuerzo por acoger la gracia para alcanzar la santidad y todo nuestro horizonte apostólico.
No olvidemos las palabras del Señor: «Mira que estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo»[12]. El Señor es claro, la condición primera es escuchar su voz. Si no lo escuchamos no podremos abrirle la puerta de nuestro corazón y ese encuentro definitivo con el dulce Señor de Nazaret simplemente no sucederá. No perdamos de vista a la Madre y dejemos que Ella nos eduque en el camino reconciliador y armonizante de su silencio, para así alcanzar la plena conformación con el Señor Jesús, su Hijo.
[1] Ver Lc 1,26-38.
[2] 1Re 19,11-12.
[3] Lc 1,29.
[4] Lc 1,34.
[5] Lc 1,38.
[6] Lc 1,38.
[7] Ver Lc 1,39ss.
[8] Ver Lc 2,16ss.
[9] Ver Mt 2,10.
[10] Ver Lc 2,33ss.
[11] Ver Jn 19,25ss.
[12] Ap 3,20.