



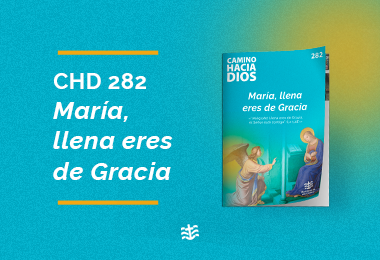


 «Es preciso que, como en el pasado, la Cruz siga estando presente en nuestra existencia como una clara señalización del camino que se ha de seguir y como la luz que ilumina toda nuestra vida»[1].
«Es preciso que, como en el pasado, la Cruz siga estando presente en nuestra existencia como una clara señalización del camino que se ha de seguir y como la luz que ilumina toda nuestra vida»[1].
En nuestra cultura occidental se ha puesto muy de moda todo lo que es “light”, lo que no compromete: se elaboran y ofrecen productos o servicios que brindan una cada vez mayor comodidad, diversión, placer. Los admirables avances tecnológicos han liberado poco a poco al hombre de muchos esfuerzos y sacrificios, haciendo todo más fácil, más cómodo y menos doloroso, para quienes tienen acceso a ellos, claro está. Un cierto tipo de “vida feliz” se promete a quienes poseen estas comodidades, y el que menos aspira al ideal de la vida burguesa. Muchos hombres y mujeres influidos o sometidos a esta mentalidad se tornan evasivos al sacrificio personal, a la entrega generosa, a la renuncia costosa con la mirada puesta en un bien mayor, arduo y difícil de conquistar. La Cruz se rechaza. Más aún: «la corriente anticristiana pretende anular su valor, vaciarla de su significado, negando que el hombre encuentre en ella las raíces de su nueva vida; pensando que la Cruz no puede abrir ni perspectivas ni esperanzas»[2].
Tampoco los millones de cristianos bautizados que estamos en el mundo[3] nos vemos libres del sutil influjo de esta mentalidad. ¡Cuántos cristianos terminan siendo del mundo al asumir tales perspectivas! ¡Cuántos hijos de la Iglesia hoy reclaman una mayor “comprensión” y “condescendencia” con respecto a ciertos temas que exigen sacrificios o renuncias que se niegan a asumir! ¡Cuántos exigen que la Iglesia —por misericordia y don libre de Dios— portadora de la voz y enseñanzas del Señor[4], se adecúe a la mentalidad de los tiempos, para ofrecerles un “cristianismo light”, a la medida de su comodidad o propia visión de las cosas!
Pero, ¿puede haber acaso un cristianismo sin cruz? ¿Puede uno ser discípulo de Cristo sin cargar su propia cruz, es decir, sin asumir las exigencias de la vida cristiana, sin querer vivir la obediencia a las enseñanzas del Señor y de la Iglesia, sin querer abrazar incluso el dolor y el sufrimiento para ofrecerlo como una participación en el sufrimiento del Señor[5]? La respuesta es un rotundo “¡No!”. El Señor dijo claramente: «El que no carga su cruz y me sigue detrás, no puede ser mi discípulo»[6], y dijo también: «si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo; pero si muere, da mucho fruto»[7].
No podemos olvidar que Cristo murió crucificado. De ese modo el cristianismo quedó para siempre asociado a la Cruz. Y dado que un discípulo busca asemejarse a su maestro[8], si queremos ser como Cristo, si queremos ser de Cristo, hemos de seguirlo en todo, no sólo en lo que nos resulta fácil, cómodo y agradable, no sólo mientras me pida algo que está dentro del límite de lo que estoy dispuesto a dar, sino también cuando me pide cargar con una cruz que no es la que a mí me gusta, cuando las cosas en la vida cristiana se me hacen “cuesta arriba”, difíciles y exigentes. Quien quiera ser discípulo, ha de vivir intensamente en su vida el dinamismo de la Cruz, que el Señor Jesús inauguró para nosotros: morir a todo lo que es muerte[9] para renacer a la Vida verdadera.
Al tomar la cruz en su sentido figurado, como signo de dolor, de sufrimiento y de muerte, podemos preguntarnos: ¿quién de nosotros, de una o de otra forma, no experimenta diariamente la lacerante realidad de la cruz? La cruz no es algo extraño para la vida de todo hombre y mujer, de cualquier edad, pueblo y condición social. Toda persona, de diferentes modos, encuentra la cruz en su camino, es tocada y, hasta en cierto modo, es marcada profundamente por ella. «Sí, la cruz está inscrita en la vida del hombre. Querer excluirla de la propia existencia es como querer ignorar la realidad de la condición humana. ¡Es así! Hemos sido creados para la vida y, sin embargo, no podemos eliminar de nuestra historia personal el sufrimiento y la prueba»[10].
La experiencia del mal y el sufrimiento no ha sido querida por Dios. Ha entrado en el mundo y en nuestra vida por el pecado de nuestros primeros padres. Y el Padre ha respondido a esa realidad redimiéndonos en el Señor Jesús por la Cruz y la Resurrección, y nos ha abierto a una vida nueva que nos llega cotidianamente por la acción del Espíritu Santo.
Experimentamos la cruz cuando en la familia en vez de la armonía y el mutuo amor reina la incomprensión o la mutua agresión, cuando recibimos palabras hirientes de nuestros seres queridos, cuando la infidelidad destruye un hogar, cuando experimentamos la traición de quienes amamos, cuando somos víctimas de una injusticia, cuando el mal nos golpea de una u otra forma, cuando aumentan las dificultades en el estudio, cuando fracasa un proyecto o un apostolado no resulta, cuando es casi imposible encontrar un puesto de trabajo, cuando falta el dinero necesario para el sostenimiento de la familia, cuando aparece una enfermedad larga o incurable, cuando repentinamente la muerte nos arrebata a un ser querido, cuando nos vemos sumergidos en el vacío y la soledad, cuando cometemos un mal del que luego nos cuesta perdonarnos… ¡cuántas y qué variadas son las ocasiones que nos hacen experimentar el peso de la cruz en nuestra vida!
Al mirarnos y mirar a nuestro alrededor, descubrimos que toda existencia humana tiene el sello del sufrimiento. No hay nadie que no sufra, que no muera. Pero vemos también cómo sin Cristo, todo sufrimiento carece de sentido, es estéril, absurdo, aplasta, hunde en la amargura, endurece el corazón.
El Señor, lejos de liberarnos de la cruz, la ha cargado sobre sí, haciendo de ella el lugar de la redención de la humanidad, uniendo y reconciliando en ella, por su Sangre, lo que el pecado había dividido: a Dios y al hombre[11]. Él mismo, en la Cruz, cambió la maldición en bendición, la muerte en vida. Resucitando, transformó la cruz de árbol de muerte en árbol de vida.
Quien con el Señor sabe abrazarse a Su Cruz, experimenta cómo su propio sufrimiento, sin desaparecer, adquiere sentido, se transforma en un dolor salvífico, en fuente de innumerables bendiciones para sí mismo y muchos otros. No hay cristianismo sin cruz porque con Cristo la cruz es el camino a la luz, es decir, a la plena comunión y participación de la gloria del Señor.
¡No pocas veces nuestra primera reacción ante la cruz es querer huir, es no querer asumirla, porque nos cuesta! La fuga se da de muchos modos: evadir las propias responsabilidades y cargas pesadas, ocultar mi identidad cristiana para no exponerme a la burla y el rechazo de los demás, no defender o asistir a quien me necesita por “no meterme en problemas” o hacerme de una “carga”, no asumir tal apostolado que me da más trabajo, no perdonar a quien me ha ofendido porque me cuesta vencer mi orgullo, etc.
Otras veces, al no poder evadir el sufrimiento, no queremos sino deshacernos de la cruz, arrojarla lejos, más aún cuando la cruz la llevamos por mucho tiempo o nos pide una gran dosis de sacrificio: “¡hasta cuándo, Señor! ¡Basta ya!” Hay quien perdiendo el aguante y con rebelde actitud frente Dios opta por apartarse de Él.
La actitud adecuada ante la cruz es asumirla plenamente, con paciencia, confiando plenamente en que Dios sabrá sacar bienes de los males, buscando en Él la fuerza necesaria para soportar todo su peso y llevar a pleno cumplimiento en nosotros su amoroso designio. El mismo Señor nos ha enseñado a acudir incesantemente a la oración para ser capaces de llevar la cruz[12].
Asimismo hemos de pedir a Dios la gracia para vivir la virtud de la mortificación, entendida como un aprender a sufrir pacientemente —sobre todo ante hechos y eventos que escapan al propio control— y un ir adhiriendo explícitamente los propios sufrimientos y contrariedades —todo aquello penoso o molesto para nuestra naturaleza o mortificante para nuestro amor propio— al misterio del sufrimiento de Cristo.
También hemos de tener presente que “No hay viernes de Pasión sin domingo de Resurrección”, y viceversa.
Hoy vemos en el mundo como bajo la influencia de muchos de los avances tecnológicos, con sus frutos de comodidad, diversión y placer, el hombre se ha alejado del esfuerzo y del sacrifico, de todo aquello que implica algún esfuerzo.
No son pocas las personas que buscan acomodar la vida cristiana a sus propios gustos y disgustos. Y todo aquello que no va de acuerdo a ellos, todo aquello que implica renuncia, esfuerzo termina siendo dejado de lado. Intentan construir una especie de “cristianismo light”, donde la Iglesia se acomode a los “nuevos tiempos”.
No podemos ser auténticos cristianos, discípulos del Señor Jesús, si no abrazamos el madero de la cruz en nuestras propias vidas. Al meditar en estas palabras del Señor —«El que no carga su cruz y me sigue detrás, no puede ser mi discípulo» y «si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo; pero si muere, da mucho fruto»—, ¿qué experiencias suscitan en mi corazón?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
El Papa Juan Pablo II, que con su ejemplo de vida nos da testimonio de cargar con la propia cruz, nos enseña que «seguir a Cristo no es una imitación exterior, porque afecta al hombre en su interioridad más profunda. Ser discípulo de Jesús significa hacerse conforme a Él, que se hizo servidor de todos hasta el don de sí mismo en la Cruz (cf. Flp 2,5-8)». (Veritatis splendor 21a).
La experiencia de la cruz y del sufrimiento no es algo ajeno a nuestra vida cotidiana. Todos nosotros, de diferentes modos, encontramos la cruz en nuestro camino y experimentamos el sufrimiento. El tema principal es cómo yo asumo y enfrento en mi vida esta realidad.
Busca una imagen del Señor Jesús en la Cruz y luego de contemplarla y rezar por algunos momentos escribe tu meditación.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
La Madre piadosa estaba
junto a la cruz, y lloraba
mientras el Hijo pendía;
cuya alma triste y llorosa,
traspasada y dolorosa,
fiero cuchillo tenía.
¡Oh cuán triste y afligida
estaba la Madre herida,
de tantos tormentos llena!
Cuando triste contemplaba
y dolorosa miraba
del Hijo amado la pena.
¿Y cuál hombre no llorara
si a la Madre contemplara
de Cristo en tanto dolor?
¿Y quién no se entristeciera,
Madre piadosa, si os viera
sujeta a tanto rigor?
Por los pecados del mundo,
vio a Jesús en tan profundo
tormento la dulce Madre.
Vio morir al Hijo amado
que rindió desamparado
el espíritu a su Padre.
¡Oh dulce fuente de amor!,
hazme sentir tu dolor
para que llore contigo.
Y que, por mi Cristo amado,
mi corazón abrasado
mas viva en él que conmigo. Amén.
[1] S.S. Juan Pablo II, Homilía, 10/6/99, n. 4.
[2] S.S. Juan Pablo II, Ut unum sint, 1c.
[3] Ver Jn 17,11.
[4] Ver Lc 10,16.
[5] Ver Col 1,24.
[6] Lc 14,27.
[7] Jn 12,24.
[8] Ver Lc 6,40; Mt 10,24-25.
[9] Ver Gal 5,4.
[10] S.S. Juan Pablo II, Discurso en el encuentro con los jóvenes, 2/4/1998, n.4.
[11] Ver 2Cor 5,19.
[12] Ver Mc 14,32-42.