


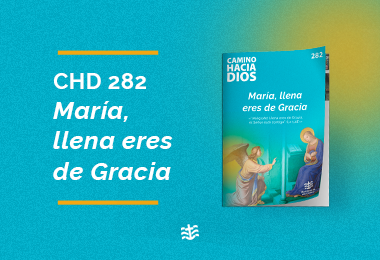

El encuentro personal con Jesús es un anhelo que tiene el corazón de todo cristiano. Este encuentro plenificador lo vivió María intensamente durante toda su vida. En este Camino Hacia Dios queremos presentarte su recorrido para que viéndola a ella puedas comprender mejor cómo Dios sale a tu encuentro y espera tu respuesta para relacionarse contigo personalmente.

El Papa Benedicto XVI, reflexionando sobre el encuentro de Santa María con la Palabra de Dios, nos dice: «contemplando en la Madre de Dios una existencia totalmente modelada por la Palabra, también nosotros nos sentimos llamados a entrar en el misterio de la fe, con la que Cristo viene a habitar en nuestra vida»[1].
María, nuestra Madre, «que con su sí a la Palabra de la Alianza y a su misión, cumple perfectamente la vocación divina de la humanidad»[2] nos muestra que para ser verdaderamente personas, para ser verdaderamente cristianos debemos moldear nuestras vidas en el encuentro con la Palabra de Dios, y esta Palabra no es otra que el Señor Jesús: el Verbo de Dios que se ha hecho carne y ha puesto su morada entre nosotros[3].
Por ello, vamos a recorrer brevemente la vida de Santa María atestiguada en la Tradición y los Evangelios para introducirnos en el misterio del encuentro personal de la Madre y el Hijo. Al contemplar este encuentro nos hacemos partícipes del mismo, y somos educados en la escuela de María para poder encontrarnos de manera cada vez más íntima con el Señor Jesús.

Hay un primer encuentro tácito entre Jesús y María. María es reconciliada, preservada de toda mancha y arruga[4] gracias a los méritos del Reconciliador, gracias a la salvación obtenida por Cristo en la Cruz. La gracia salvífica de Cristo alcanza a María, la encuentra y la prepara para poder ser su Madre. Hay una primacía absoluta de la gracia de Dios en la vida de María. La Madre antes de concebir en su seno al Hijo se ha encontrado con su Gracia.
«Alégrate, llena de gracia». Lc 1,28
En el saludo del ángel a María en la Anunciación-Encarnación se nos indica el privilegio excepcional por el que María ha sido elegida y destinada a ser la Madre de Cristo. Este excepcional privilegio concedido a María «pone claramente de manifiesto que la acción redentora de Cristo no sólo libera, sino también preserva del pecado. Esta dimensión de preservación, que es total en María, se halla presente en la intervención redentora a través de la cual Cristo, liberando del pecado, da al hombre también la gracia y la fuerza para vencer su influjo en su existencia»[5].
A María, primera reconciliada, miramos todos los cristianos como modelo perfecto e imagen de la santidad que estamos llamados a alcanzar, con la ayuda de la gracia del Señor[6]. Mirando a María reconocemos que, para salvarnos, Dios mismo sale a nuestro encuentro, no por nuestros méritos sino por su Misericordia que espera paciente nuestra respuesta.

“Hágase en mí según tu Palabra” Lc 1,38
Esta es la respuesta de María ante las palabras del ángel en las que le comunicaba cuáles eran los designios divinos. San Agustín, comentando el pasaje de la Anunciación nos dice que «el ángel anuncia, la Virgen escucha, cree y concibe»[7]; «cree la Virgen en el Cristo que se le anuncia, y la fe le trae a su seno; desciende la fe a su corazón virginal antes que a sus entrañas la fecundidad maternal»[8]. Para los Padres de la Iglesia la dignidad altísima de la Virgen María es mayor por su fe, es decir por engendrar a Cristo en su corazón antes que en su vientre pues «obedeciendo, se convirtió en causa de salvación para sí misma y para todo el género humano»[9].
Después de la Anunciación, Jesús se encarna en el seno purísimo de María, es decir se convierte en su Madre. De allí inicia un encuentro muy particular. El Hijo del Padre tiene ahora una madre humana y como tal entre ellos existe una relación de maternidad y de filiación. Los cuidados, los afectos de María para con Jesús serán como los de cualquier madre que ama a sus hijos, que quiere lo mejor para ellos, que educa y va moldeando sus pasos.
El encuentro entre el anuncio y la respuesta se vive de manera plena en la nueva relación madre-hijo. Dirá sobre esto San Juan Pablo II: «La expresión “Madre de Dios” nos dirige al Verbo de Dios, que en la Encarnación asumió la humildad de la condición humana para elevar al hombre a la filiación divina. Pero ese título, a la luz de la sublime dignidad concedida a la Virgen de Nazaret, proclama también la nobleza de la mujer y su altísima vocación. En efecto, Dios trata a María como persona libre y responsable y no realiza la encarnación de su Hijo sino después de haber obtenido su consentimiento»[10].
De la misma manera, Dios nos trata como personas libres, y su Plan sólo se realiza en ese diálogo cotidiano que es gracia-anuncio y libertad-respuesta.

«Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se movió en su vientre, y ella quedó llena del Espíritu Santo». Lc 1,39-41
La Madre de Dios no guarda la bendición que ha recibido para sí misma: El niño que lleva en su vientre es el Salvador del mundo, Ella misma ha sido alcanzada por esa salvación y quiere comunicarla a los demás.
Nos dice el Papa Benedicto XVI: «Jesús acaba de comenzar a formarse en el seno de María, pero su Espíritu ya ha llenado el corazón de ella, de forma que la Madre ya empieza a seguir al Hijo divino: en el camino que lleva de Galilea a Judea es el mismo Jesús quien impulsa a María, infundiéndole el ímpetu generoso de salir al encuentro del prójimo que tiene necesidad, el valor de no anteponer sus legítimas exigencias, las dificultades y los peligros para su vida. Es Jesús quien la ayuda a superar todo, dejándose guiar por la fe que actúa por la caridad»[11].
El encuentro amoroso con el Señor Jesús mueve a vivir la caridad con los demás, a desacomodarse, a salir de nosotros mismos en busca de nuestros hermanos, en especial de los más necesitados, de los más frágiles y pobres. María nos muestra que el encuentro con su Hijo no es puro intimismo, sino que es apertura a Dios en primer lugar y a los demás. El encuentro con el Señor Jesús la lleva entrar en la dinámica de la donación que es propia del Hijo y por lo tanto de todo cristiano.

«Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción ¡y a ti misma una espada te atravesará el alma!». Lc 2,33-35
Las palabras del anciano Simeón deben haber calado hondo en el corazón de María que estaba en el templo entregando su ofrenda por el niño recién nacido, por el Hijo de Dios hecho hombre. María lleva en brazos al niño al templo, «lo lleva al pueblo, lo lleva a encontrarse con su pueblo. Los brazos de su Madre son como la escalera por la que el Hijo de Dios baja hasta nosotros, la escalera de la condescendencia de Dios»[12]. María escucha que las alabanzas por el Salvador se mezclan con las profecías del dolor que vendrán sobre su corazón. La ofrenda que hace María de su propio hijo a Dios será plena en la Cruz donde su propio corazón quedará al descubierto. Con todo esto María va creciendo en la comprensión de la identidad de su hijo.
«¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi Padre?» Lc 2,49
En el relato de la pérdida y hallazgo de Jesús, en el templo, en medio de los doctores de la ley, María nos muestra su corazón de madre: está preocupada por haber perdido a su hijo, a Aquel que desvelará los corazones. Lo encuentra entre los doctores de la ley y escucha. En la escuela del silencio María va comprendiendo mejor quién es su Hijo.
La Madre va conociendo mejor quién es el fruto de su vientre. Va conservando y meditando en su corazón que su existencia, estrechamente ligada al misterio de su Hijo, está teñida de gozo y de dolor, y está toda ordenada a la voluntad del Padre. Es un camino de acogida y renuncia, de realización y donación. Ese es el camino de quién se ha encontrado con Jesús.

«“¿Qué nos va a Mí y a ti, mujer? Todavía no ha llegado ya Mi hora” […] “Haced lo que Él os diga”». Jn 2,4-5
Después del relato del niño en el Templo vemos ahora a la Madre y el Hijo que son invitados a una boda. Cuando Jesús ante el pedido de su Madre de ayudar a los novios de las bodas de Caná responde con una primera negativa da a entender a María que Él ya no depende de Ella, sino que debe tomar la iniciativa para realizar la obra del Padre. María, entonces, reverentemente deja de insistir y, en cambio, se dirige a los sirvientes para invitarlos a obedecer confiadamente. Así María, mujer obediente, la nueva Eva, predica lo que ella vive, de esta manera, así como la mujer contribuyó a la muerte, también la mujer contribuye a la vida[13]. Por ello, la Iglesia ve en María «la máxima expresión del genio femenino y encuentra en Ella una fuente de continua inspiración. Poniéndose al servicio de Dios, ha estado también al servicio de los hombres: un servicio de amor»[14].
En las bodas de Caná podemos observar un paso de mayor profundidad en la relación entre Jesús y María. Nos dice el Papa Benedicto XVI que «el sí del Hijo —He aquí que vengo para hacer tu voluntad— y el sí de María —Hágase en mí según tu palabra— se convierten en un único sí […] Jesús nunca actúa solamente por sí mismo; nunca actúa para agradar a los otros. Actúa siempre partiendo del Padre, y esto es precisamente lo que lo une a María, porque ahí, en esa unidad de voluntad con el Padre, ha querido poner también ella su petición»[15].
La exhortación de María: “Haced lo que Él os diga”, son las últimas palabras que encontramos de ella en los Evangelios. Este “testamento” conserva un valor siempre actual para los cristianos de todos los tiempos, y está destinada a renovar su efecto maravilloso en la vida de cada uno. Invita a una obediencia confiada, a unir nuestro propio sí con el de Cristo.

«Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: “Mujer, he ahí a tu hijo”. Luego dice al discípulo: “He ahí a tu madre”». Jn 19,26-27
María está firme junto a la Cruz de su Hijo. En particular, en el hecho de estar “de pie” junto a la cruz, nos recuerda su paciencia y obediencia, su confianza para afrontar el momento culmen donde una espada atraviesa su alma. En el drama del Calvario, a María la sostiene la fe, que se robusteció recorriendo los misterios de la vida de Jesús. El encuentro entre la Madre y el Hijo llega a su plenitud, a la fecundidad máxima de la caridad, a la donación amorosa que es la plenitud de todo encuentro.
En la figura de María al pie de la Cruz podemos ver «la compassio de Dios, representada en un ser humano que se ha dejado implicar plenamente en el misterio de Dios. Sólo en ella llega a su término la imagen de la cruz, porque ella es la cruz asumida, que se comparte en el amor, la que nos permite ahora experimentar en su com-pasión la com-pasión de Dios. Así, el dolor de la Madre es dolor pascual que ya manifiesta la transformación de la muerte en la solidaridad redentora del amor»[16].
Este dolor pascual se abre a los demás. Las palabras: “He ahí a tu madre” expresan la intención de Jesús «de suscitar en sus discípulos una actitud de amor y confianza en María, impulsándolos a reconocer en ella a su madre, la madre de todo creyente. En la escuela de la Virgen, los discípulos aprenden, como Juan, a conocer profundamente al Señor y a entablar una íntima y perseverante relación de amor con él. Descubren, además, la alegría de confiar en el amor materno de María, viviendo como hijos afectuosos y dóciles»

«Todos perseveraban en la oración, con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos». Hch 1,14
La relación entre Jesús y María no acaba con la muerte y resurrección del Hijo. Continúa en la eternidad y acá en la tierra en la relación que tiene María con los discípulos de su Hijo, con la Iglesia, cuerpo de Cristo.
El Señor Jesús no abandona a sus discípulos, no los deja huérfanos: «Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo»[18]. Para que sus discípulos puedan seguir viviendo de la paternidad del Padre, Jesús envía su mismo Espíritu el día de Pentecostés y la Madre estaba en medio de ellos. A la Madre de Cristo y a los discípulos «se les concede una nueva fuerza y un nuevo dinamismo apostólico para el crecimiento de la Iglesia. En particular, la efusión del Espíritu lleva a María a ejercer su maternidad espiritual de modo singular, mediante su presencia, su caridad y su testimonio de fe»[19].
La misión de Cristo continúa en su Iglesia. Santa María que ha estado siempre presente en la vida de su Hijo quiere encontrarlo también en cada uno de los cristianos. Quiere reconocer en nosotros el rostro de Jesús. Estamos llamados como Iglesia a vivir siempre un renovado Pentecostés, una efusión del Espíritu que permee nuestra vida y apostolado, siempre de la mano de la Virgen pues «no hay Pentecostés sin la Virgen María […] Allá donde los cristianos se reúnen en oración con María, el Señor da su Espíritu»[20].
[1] Verbum Domini, 28.
[2] Verbum Domini, 27.
[3] Ver Jn 1,14.
[4] Ver Ef 5,27.
[5] Juan Pablo II, Catequesis, 5 de junio de 1986.
[6] Ver Lumen gentium, 65.
[7] Sermo 13 in Nat. Dom.
[8] Sermo 293
[9]San Ireneo, Ad. haer. III, 22, 4.
[10] Juan Pablo II, Catequesis, 27 de noviembre de 1996.
[11] Benedicto XVI, Discurso, 31 de mayo de 2007.
[12] Francisco, Homilía, 2 de febrero de 2015.
[13] Ver Lumen Gentium, 55.
[14] Juan Pablo II, Carta a las mujeres, 29 de junio de 1995.
[15] Benedicto XVI, Homilía, 11 de septiembre de 2006.
[16] Hans Urs von Balthasar-Joseph Ratzinger, María Iglesia Naciente, p. 60.
[17] Juan Pablo II, Catequesis, 7 de mayo de 1997.
[18] Mt 28,20.
[19] Juan Pablo II, Catequesis, 28 de mayo de 1997.
[20] Benedicto XVI, Regina Caeli, 23 de mayo de 2010.