



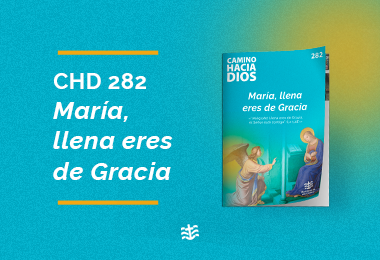
La contemplación de los misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor son, sin duda, uno de los ejes importantes de la vida cristiana y cobran particular intensidad durante la Semana Santa. Dicha contemplación no siempre es fácil; ayuda mucho la catequesis, la lectura espiritual, las experiencias propias, que enmarcan el misterio de Dios.
En este Camino Hacia Dios intentaremos recorrer, junto con María nuestra Madre y Madre del Señor Jesús, los misterios de nuestra reconciliación para que sea ella quien nos ayude a profundizar en su riqueza[1]. Este es un camino especialmente enriquecedor porque María, la «mujer vestida de sol» (Ap 12,1), es reflejo del sol que es su Hijo[2]. En Ella, conocedora de lo más profundo de su Hijo y ejemplar pedagoga, podemos descubrir, como en un espejo cálido y vibrante, las disposiciones más naturales que nos pueden acompañar en estos días.

«Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: “No llores”».
Para poder acompañar a Santa María en los Misterios Pascuales necesitamos saber qué es lo que ella vive en el momento de la Pasión. Ella era viuda y está a punto de entregar a su único hijo.
Para comprender mejor su situación nos remitiremos al pasaje de la viuda de Naim, un episodio particularmente significativo que ocurre cuando Jesús llega a las afueras de ese lugar y se encuentra con un cortejo fúnebre que conducía el cuerpo sin vida del hijo único de una viuda. El dolor de la pérdida de un hijo siempre es desgarrador, más aún cuando se trata de un hijo único. A esto se suma la experiencia de la viudez que implica fragilidad, particularmente en el pueblo judío donde las viudas quedaban desamparadas.
Y aquí ponemos nuestra mirada sobre María. Al ver el cortejo fúnebre que acompaña el dolor de la viuda, Jesús, se conmueve hasta las entrañas (Lc 7,13). ¿Cómo no pensar en su propia madre —viuda también— y en su situación por venir, cuando a Él, su único hijo, le toque padecer y morir en la Cruz?
Por eso no nos debe extrañar que Jesús se acerque espontáneamente a la viuda y la consuele diciéndole “no llores” (Lc 7,13). Es la única ocasión en que el Señor le dice esto a una persona en los Evangelios. Luego, el Señor se acerca al féretro, lo toca e invoca al hijo: “Joven, a ti te digo: Levántate” (Lc 7,14). Y apenas dijo esto “el muerto se incorporó y se puso a hablar, y él se lo dio a su madre” (Lc 7,15).
El evangelista nos dice que el Señor “se lo dio a su madre”. ¿No será esta una prefiguración de lo que sucederá en el Gólgota, cuando el Señor, agonizante le entregue a Juan a su Madre, para que la acogiera, como hijo, en su casa? (Jn 19,26-27).
Podemos ver que María también es como esa viuda pobre del templo que da todo lo que tiene: su Hijo, para salvación de la humanidad; y también como la viuda incansable de la parábola que ruega noche y día por la salvación de todos sus hijos.
Contemplemos en María a esa viuda pobre, pero sostenida por la fe, la esperanza y la caridad, que está a punto de entregar con generosidad a su hijo único en el altar de la Cruz, para recuperarlo, tras cruzar el umbral de la muerte, en la Resurrección gloriosa.

«Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis». Jn 13,15
Jesús se reúne con sus discípulos unas horas antes de ser arrestado. Es el comienzo de su Pasión y también la de su Madre. En la celebración de la Pascua el Maestro se reúne con los discípulos, Jesús instaura el mandamiento del Amor y les muestra a los discípulos la centralidad del servicio humilde al lavarles los pies.
María nos ayuda a entender la familiaridad del lavatorio de los pies porque Ella misma lo había hecho con Jesús y, en el marco del amor incondicional, le parece una expresión más de la abnegación del Hijo que supo criar.
Jesús es el Hijo pequeño a quien María recuerda haberle lavado tantas veces los pies. Los discípulos se incomodan y Pedro hasta se niega a ser lavado (Jn 13,6), pues se consideraba que ésta era una tarea de los esclavos o la servidumbre. María, con corazón de Madre, comprende la ternura y la naturalidad de ese gesto. Gesto que es movido, no por el deber, ni la conveniencia, sino por la más fresca caridad. Envuelto en el hogar del amor, el servicio se recibe y se da con naturalidad.
¿No nos pasa que nos cuesta a veces dejarnos lavar los pies por el Señor como le ocurrió a Pedro? ¿No nos pasa, a veces, que rechazamos el perdón y el amor del Señor porque nos sentimos indignos de su misericordia? ¿En el fondo, no es esto dudar de su generosidad? ¿O manifestación de cierto temor a quedar en deuda con Él?
Luego se nos presenta el momento crucial de la fracción del pan y la elevación del vino que se convierten en Cuerpo y Sangre de Jesús. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Jesús da como alimento su propia carne y sangre, como lo había anunciado. Santa María, contemplará en la eucaristía a quien había llevado en su seno: «Recibir la Eucaristía debía significar para María como si acogiera de nuevo en su seno el corazón que había latido al unísono con el suyo y revivir lo que había experimentado en primera persona al pie de la Cruz»[3].
Cuando comulgamos renovamos la comunión con el Señor que se nos entrega.
¿Nos acostumbramos al misterio de la comunión eucarística como una rutina más? ¿O nos quedamos en un silencioso sobrecogimiento para acogerlo en nuestro corazón, reconociendo su presencia real? ¿Nos preguntamos como Santa María Goretti después de recibir su Primera Comunión: “¿Cuándo lo podré de recibir de nuevo?”
Después de celebrada la Pascua, Jesús se va con los discípulos a orar en el Huerto de Getsemaní. Acompañado más de cerca por Pedro, Santiago y juan, busca la soledad para rezar, y en los momentos previos a la Hora decisiva, Jesús reza y en la fragilidad de su carne, teme, tiembla y transpira sangre. Ruega que se aparte de Él aquel cáliz, pero que no se haga su voluntad sino la del Padre.
No sabemos si Jesús compartió con su Madre estos sentimientos previamente. Poniéndonos en el escenario en que así fuera, podemos intentar deducir lo que le habría dicho. Como respuesta no recibiría unas palabras como las de Pedro: “¡Lejos de ti, Señor! ¡De ningún modo te sucederá eso!” (Mt 16,22), sino que como Madre lo alentaría y consolaría, pues ella conoce los frutos del amor en medio del sufrimiento, de las angustias, del temor. Ella vivió este sufrimiento cobijándose en un establo, en donde acunó a su Hijo, en un pesebre; huyendo a Egipto; recibiendo la profecía de Simeón: “una espada te atravesará el corazón” (Lc 2,35)[4].
María nos muestra ese Corazón maternal familiarizado con el dolor que acompaña a Jesús en este tramo del camino que se va empinando.
Cuando nos topamos con el dolor ajeno, sigamos los pasos de María, esforcémonos por compadecernos y dar consuelo, sepamos guardar silencio ofreciendo nuestro amor y compañía, recemos por quien padece, ayudemos a quien sufre a encontrar el amor de Dios y a aprender a confiar en Él.

«Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu Madre» Jn 19,26-27
Jesús, prendido de madrugada en el huerto de Getsemaní, es llevado ante el Sanedrín, ante Pilato y ante Herodes. Parece no haber justicia para el Hijo de Dios. Ridiculizado, golpeado por sus enemigos, abandonado por sus amigos, se va haciendo más agreste el camino. Es azotado ferozmente y coronado de espinas. Pero María no puede dejar de seguirlo, no le puede quitar la vista de encima. Seguramente, como toda mamá, quiere que su hijo la vea, porque en una mirada ella puede transmitir todo el amor del mundo, con un vistazo puede brindar algo de consuelo. A partir de este momento las lecciones de María, a quien acompañamos camino a la Cruz, serán en silencio. Las palabras son inútiles para comunicar la hondura del sufrimiento del Hijo y de la Madre, sólo el silencio y las miradas pueden tantear el amor infinito que palpita en estos dos Corazones.
Jesús, elevado en la Cruz, cumple su promesa de que “atraerá a todos hacia Él”[5] y como la serpiente convertida en estandarte por Moisés, sanará al mundo entero del veneno del pecado[6]. Los evangelios, son parcos, pues sólo recogen siete frases pronunciadas por el Señor. Pero una de ellas se la dirige a María y a Juan: “Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu Madre” (Jn 19,26-27). María, traspasada por el dolor estaba al pie de la Cruz. No se alejó para sufrir menos, no se escondió ni huyó. Estaba lo suficientemente cerca para escuchar el testamento de su Hijo moribundo. Es el único encargo que Jesús manifiesta en la Cruz. Le encomienda a su madre, ni más ni menos, la humanidad entera.
¿Estamos dispuestos a superar los dolores del amor para llevar a Cristo a las personas que nos necesitan? ¿Tenemos la generosidad para acoger a María en el hogar de nuestros corazones? ¿Estamos dispuestos a ayudar a María en su labor maternal con todos sus hijos?
Finalmente, llegada la hora, Jesús entrega su alma al Padre, y así muere por todos nosotros. Misterio inabarcable: Dios ha muerto. Por unas horas la creación entera y la humanidad padecen lo inaudito. Dios ha muerto y su ausencia estremece la tierra.
La lanzada que atraviesa el costado del Señor ya no aumenta su sufrimiento, pues está muerto. Es a María a quien le muerde el dolor de esa lanza. Ni siquiera después de quitarle la vida lo dejan a su Hijo en paz. Es el punto más hondo del abismo, pero, como les suele suceder a las madres, su tarea no parece terminar nunca. Ahora, en medio del dolor, tiene que tramitar que le entreguen el cuerpo maltratado del Mesías y prepararlo para la sepultura. Todo el mundo se va cuando termina el espectáculo y “las luces se apagan”, pero María, con un puñado de personas, hace descender el cuerpo de su Hijo y lo acoge en sus brazos, acunándolo como antes, y nos lanza esa mirada que Miguel Ángel capturó en su escultura La Piedad, pareciendo decir: “Les entregué a mi Hijo, miren cómo me lo han devuelto…”.
Acompañemos a María en este trance con nuestro amor de hijos, rezando el Vía Crucis, el Rosario, entonando cantos, guardando silencio, suplicando perdón por aquellos pecados nuestros que atormentaron a Jesús.

María comparte el dolor íntimo de su Hijo y espera. Confía que el Señor es fiel a sus promesas, y de esta espera paciente brota la alegría de la Resurrección. El Corazón Inmaculado traspasado por la espada se convierte ahora, para todos los cristianos, en fuente de paz, de consuelo, de esperanza y de alegría. María se convierte así en el refugio de los pecadores que esperan ser sanados, redimidos, reconciliados.
Nos dice San Juan Pablo II: «Después de que Jesús es colocado en el sepulcro, María es la única que mantiene viva la llama de la fe, preparándose para acoger el anuncio gozoso y sorprendente de la Resurrección. La espera que vive la Madre del Señor el sábado santo constituye uno de los momentos más altos de su fe: en la oscuridad que envuelve el universo, ella confía plenamente en el Dios de la vida y, recordando las palabras de su Hijo, espera la realización plena de las promesas divinas»[7].
Santa María es ¡bendita entre las mujeres! (Lc 1,42) especialmente por su participación en el misterio Reconciliador de Jesús. Ella es la mujer de la esperanza y la verdadera alegría, pues puso toda su confianza en Él. Si Nuestra Madre participó del Misterio de la Encarnación del Verbo (cf. Lc 1,31), del sacrificio del Hijo en la Cruz (cf. Jn 19,25) y del envío del Espíritu Santo en Pentecostés (cf. Hch 1,14), fue probablemente testigo privilegiada de la resurrección de Cristo, completando así su participación en todos los momentos esenciales del misterio pascual[8]. Nuestra Madre al acoger, en su vida, al Hijo resucitado, es también signo de lo que la humanidad espera: el encuentro con el resucitado en la plenitud de los tiempos.
¡Cómo ha educado el Buen Dios a nuestra Madre! Ella, la sierva humilde y dócil, la mujer fuerte de la esperanza, ha hecho de su corazón una escuela de fe.
¿Cómo no dejarnos educar por Ella? ¿Cómo no preguntarnos acerca de nuestra propia esperanza? ¿En dónde la ponemos? ¿Qué brisas o tormentas apagan la llama de la esperanza en nuestros corazones? ¿Peregrinamos en esta tierra mirando al Cielo o nos conformamos con lo que hay aquí abajo? ¿Qué cosas alegran nuestro corazón? ¿Nos preparamos para vivir de la alegría que no tiene fin?
Aprovechemos el Sábado Santo para dejarnos moldear por María en la espera paciente, en la esperanza firme, en la mirada hacia lo eterno. Pidámosle que interceda al Buen Dios para no desfallecer en la prueba, para que nuestra alegría sea verdadera, para que podamos estar “siempre alegres… en el Señor” (ver Fil 4,4).
En el tiempo pascual, el Pueblo de Dios se dirige a su Madre y la invita a alegrarse: “¡Reina del cielo, alégrate! ¡Aleluya!”. Así los cristianos hacemos memoria del gozo de Santa María por la resurrección de Jesús, gozo que ha prolongado en el tiempo aquel “¡Alégrate!” de la Anunciación, para que asociada al misterio de su Hijo, con su humilde cooperación, se convirtiera en “causa de alegría” para el mundo entero.
¿Es la causa de nuestra alegría la Resurrección de Jesús?
Que meditar en estos misterios de la mano de María, nos ayude a ahondar en el sentido verdadero de la alegría.
No hay sufrimiento que no pueda ser sostenido por el amor de Jesús, que sufrió y venció al pecado para que nunca nos sintamos solos. Él sufre con nosotros, acompañándonos y dándonos las fuerzas necesarias para sobrellevarlo.
Que el dolor del pecado personal y el del mundo, no nos alejen de Dios, sino por el contrario, nos lleve a confiar en sus promesas de vida eterna. ¡Jesús es la causa de nuestra alegría! Él nos ha reconciliado y podemos, de su mano y de la de su madre María, alcanzar el cielo prometido, si con un corazón contrito y agradecido nos acercamos para recibir todo el amor y misericordia que tiene para cada uno de nosotros.
[1] Ver Lumen Gentium, 57.
[2] Ver Benedicto XVI, Discurso en la Solemnidad de la Inmaculada Concepción, 8/12/2011.
[3] Ecclesia Eucharistia, n. 56.
[4] La actitud de María debe haber sido semejante a la de madre de los siete hijos martirizados en 2Mac 7,20-23: «En extremo admirable y digna de recuerdo fue la madre, quien, viendo morir a sus siete hijos en el espacio de un día, lo soportó con entereza, esperando en el Señor. Con noble actitud, uniendo un temple viril a la ternura femenina, fue animando a cada uno y les decía en su lengua patria: “Yo no sé cómo aparecisteis en mi seno: yo no os regalé el aliento ni la vida, ni organicé los elementos de vuestro organismo. Fue el Creador del universo, quien modela la raza humana y determina el origen de todo. Él, por su misericordia, os devolverá el aliento y la vida, si ahora os sacrificáis por su ley”».
[5] Ver Jn 12,32.
[6] Ver Nm 21,9 y Jn 3,14-15.
[7] San Juan Pablo II, Audiencia general, miércoles 21 de mayo de 1997.
[8] Ver allí mismo.